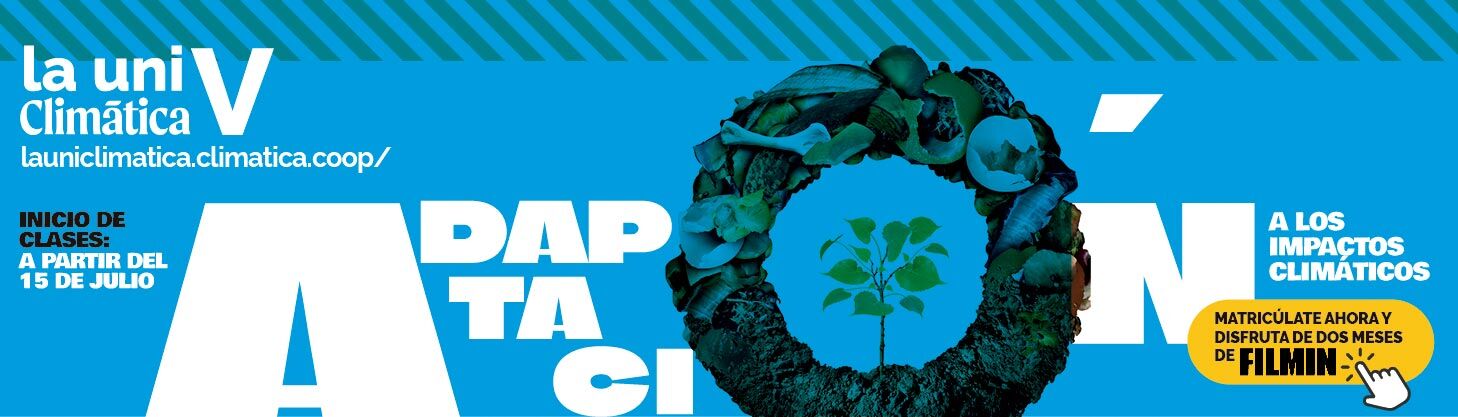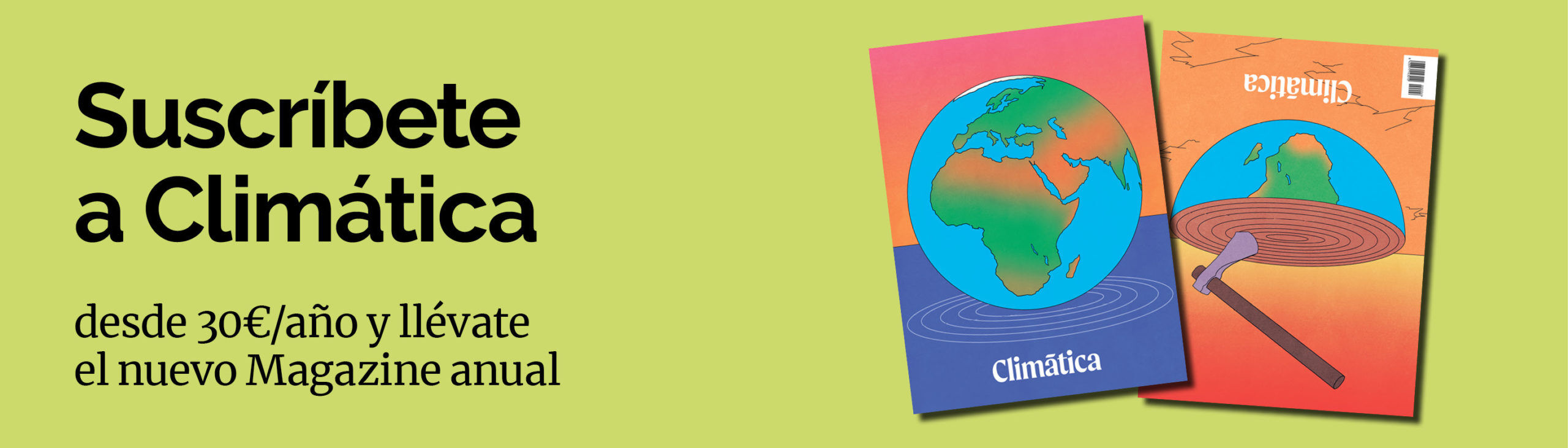Este reportaje se publicó originalmente en el número 100 de la revista en papel de La Marea. Puedes conseguir tu ejemplar aquí.
El doctor Sachin Desai tiene más de 30 años de experiencia trabajando en los peores escenarios. Recuerda pocas ocasiones en las que la comunidad internacional haya destinado tan pocos recursos a una crisis humanitaria tan grave como la que ha provocado la guerra que comenzó hace un año en Sudán. Desai es el responsable del área de malnutrición severa que la ONG Médicos Sin Fronteras gestiona en el hospital central de Adré, en la frontera de Chad con la región sudanesa de Darfur. En barracones de paredes desconchadas, sobre camastros cubiertos con mosquiteras, una treintena de bebés, niños y niñas reciben tratamiento para revertir el estado de malnutrición en el que fueron ingresados. Junto a ellos, sus madres, en su mayoría supervivientes de la limpieza étnica que las milicias paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) han lanzado contra el pueblo masalit. Pero también mujeres chadianas, que tienen que sacar adelante a sus criaturas en condiciones casi tan precarias como las de las refugiadas.
«Vine hace cinco días porque no conseguía hacerle comer ni beber ni dormir. Ahora se encuentra mejor, pero me da miedo irnos y que empeore». Khadija Ahmat tiene 27 años, dos niños y el marido en Yamena, la capital de Chad, donde migró hace dos años en busca de un trabajo que no acaba de encontrar. «No vine antes al hospital porque pensaba que tendría que pagar y no tengo dinero», explica mientras intenta que el niño beba algo de leche de un recipiente de plástico.
Chad es el quinto país más pobre del mundo, tiene una población de 17 milllones de habitantes y desde que comenzó el conflicto en el vecino Sudán, en abril de 2023, ha recibido a casi 700.000 refugiados, el 90% mujeres, niños y niñas. Uno de ellos es el crío de dos años, con el pelo castaño claro (signo de malnutrición), que se esconde bajo el paño de tela con el que Ihtisam Issakha cubre su cuerpo y su cabello. Issakha llegó el pasado noviembre a Adré tras caminar ocho horas con sus dos hijos desde El Geneina, la capital de Darfur occidental. Como ella, decenas de miles de personas huyeron aquellos días a Chad. Las RSF, las milicias árabes que en 2003, bajo el nombre de Janjawid, cometieron un genocidio contra las minorías negras siguiendo las órdenes del dictador Omar Al Bashir, libran ahora una guerra contra el Ejército por el control del país. En esta nueva limpieza étnica ya han asesinado a más de 14.000 personas en Darfur, la mayoría de la etnia negra masalit.

Limpieza étnica en Sudán
«No puedo dejar de pensar en todas las personas que asesinaron delante de mí, en mi hermano y en mis otros cuatro familiares muertos», explica Issakha. «A las mujeres las violaban delante de todo el mundo. A algunas las mataban y a otras las dejaban marchar», continúa con la mirada perdida. En las decenas de entrevistas realizadas, varía el número de familiares asesinados, si tuvieron que huir durante las primeras masacres o en la segunda arremetida, si las mujeres hablan de la violencia sexual desde el punto de vista de testigos o dejan entrever que fueron víctimas directas. Pero la mayoría de los testimonios comparten un retrato escalofriante y certero de lo que las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional definen como limpieza étnica con claros indicios de genocidio: asesinatos a sangre fría de los hombres y niños masalit, violaciones de mujeres y niñas ante sus familiares y vecinos, quemas y saqueos generalizados, abandono de los cadáveres durante días en las calles y un desplazamiento masivo para controlar un territorio con reservas geoestratégicas de oro y petróleo. Dos millones de sudaneses han huido a Chad, Sudán del Sur, Egipto y República Centroafricana, mientras casi 9 millones han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse a otros lugares de su país. Más de 18 millones dependen de una respuesta humanitaria que no termina de llegar.
«Somos el único actor que reparte comida a los refugiados. Recibimos el presupuesto mes a mes sin saber si podremos realizar el siguiente reparto mensual. Si no llega el presupuesto necesario, veremos en las próximas semanas cómo aumentan los casos de malnutrición y las muertes», explica Vanesa Boi, responsable del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) en el este de Chad. Lo hace en la tienda de plástico en la que reparten un paquete con comida de subsistencia para cuatro días a las personas que acaban de cruzar la frontera. Los responsables de la agencia de la ONU adoptaron esta medida a mediados de marzo y entonces no sabían cuándo se podría hacer el siguiente reparto mensual. Finalmente, a mediados de abril, cientos de toneladas de sargo, legumbres y complementos nutritivos para los menores con síntomas de malnutrición llegaron en camiones tras una travesía de varios días por el desierto. Pero para poder alcanzar a las 700.000 personas refugiadas en Chad, tuvieron que reducir las raciones y suprimir el aceite hasta cubrir apenas las calorías mínimas que un ser humano necesita para subsistir.
Gaza y Ucrania van primero
Los principales financiadores del WFP –Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea y Japón– deciden a qué crisis se destina cada parte de sus recursos y han priorizado las de Gaza y Ucrania. Las víctimas de Sudán no cotizan en el mercado de la ayuda humanitaria institucional, no dan réditos políticos ni generan interés mediático. La mayor crisis humanitaria del mundo es también la más olvidada. Y, por primera vez en el siglo XXI, los países enriquecidos no están destinando los recursos necesarios para evitar que se produzca la «peor hambruna en décadas», según lleva meses alertando la ONU. Para lograrlo no solo se necesita comida, sino también agua potable y condiciones de vida que permitan una higiene mínima.

«En contextos de emergencia hablamos de un mínimo de 20 litros por persona. Cuando empezamos a hacer las prospecciones en Adré, hace unos meses, estábamos en siete litros. Ahora, tras abrir decenas de pozos, hemos llegado a los 13. Y eso es para todo: para beber, para cocinar, para lavar, para ducharse… Es lo que gastamos en tirar de la cisterna un día cualquiera en España. Es imposible poder mantener un mínimo de higiene así», explica Cristina Arquero, responsable del equipo de WASH (Agua, Sanitarios e Higiene, por sus siglas en inglés) de Médicos sin Fronteras en la ciudad fronteriza con Darfur.
El segundo elemento crucial para combatir la malnutrición y las epidemias son las letrinas. «En ese ámbito nos queda muchísimo por hacer. Cada letrina la usan 400 personas. Así es imposible mantenerlas limpias y evitar enfermedades como la hepatitis E, de contagio fecal-oral y de la que ya nos estamos encontrando muchos casos», lamenta Arquero, licenciada en Ciencias Ambientales y especializada en emergencias humanitarias que, como el resto de sus colegas, trabaja 14 horas diarias siete días a la semana.
- 700.000 refugiados sudaneses en Chad
- 14.000 asesinados en Darfur
- 2 millones de refugiados
- 9 millones de desplazados dentro de Sudán
- 18 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria
Inundaciones y epidemias
Algunas organizaciones instalaron un modelo de letrina temporal pensada para crisis de corta duración. Ahora no se pueden seguir utilizando porque están llenas de excrementos y no se pueden vaciar. Pero el gran temor es que en verano, cuando lleguen las lluvias, las cada vez más frecuentes inundaciones provoquen desbordamientos que alcancen a las familias refugiadas, que viven a ras de suelo. Sin agua potable suficiente ni letrinas, es probable que la hepatitis E, que ya ha provocado la muerte de varias personas, termine convirtiéndose en epidemia. «Sabemos que con las lluvias estivales tendremos el pico de contagios de malaria, que unidos a la malnutrición va a multiplicar el número de pacientes», explica Cordula Haeffner, responsable médica del hospital que ha construido MSF en Metché.
Al comienzo del éxodo, se instalaron decenas de letrinas, pero la necesidad de las personas refugiadas eran tan acuciantes que las desmontaban para utilizar las vigas de madera como leña para cocinar y como palos para construir chamizos bajo los que protegerse de los 42 ºC de media que hay durante el día. Además, la deforestación previa al conflicto y la tala adicional provocada por la llegada de personas desplazadas obliga a las mujeres sudanesas a recorrer distancias cada vez más largas para encontrar leña en el desierto. «Ya no dejamos que vayan las niñas porque está habiendo muchas violaciones», explica Hawa Guma Hamad, superviviente de las masacres de El Geneina y refugiada en el campo de Metché. La mayoría de los testimonios recogidos señalan como responsables de las violaciones a los milicianos de las RSF, que a menudo cruzan la frontera y hostigan, amenazan, roban y asesinan a algunos de los refugiados. Otros, a criminales chadianos. Y los menos, a otros refugiados.
Un año sin escuela
En cualquier caso, las pocas calorías que pueden ingerir sus potenciales víctimas las tienen que gastar buscando comida, agua y leña, lo sustancial para sobrevivir. Tareas que a menudo, y a pesar del peligro, realizan los niños y niñas que ya llevan un año sin poder asistir a la escuela. En aldeas como Metché, a hora y media de Adré, donde el Gobierno de Chad ha reubicado a 50.000 personas refugiadas, no hay ni un solo colegio público. Sólo hay dos escuelas coránicas en las que algunos niños aprenden a leer y escribir lo básico a través del libro sagrado del islam. Y en los campos de personas refugiadas sigue sin ponerse en marcha ninguna iniciativa educativa, con el consecuente perjuicio para el desarrollo de estos menores.
Por primera vez, en 2023 el presupuesto de la ONU para emergencias disminuyó con respecto al año anterior: de 28.100 millones de euros a 19.700 millones. Un 30% menos. Y cada vez resulta más difícil conseguir el compromiso de los países ricos cuando se trata de actuar para paliar crisis sistémicas como la que sufre Darfur desde hace décadas.
Una crisis agravada por la emergencia climática
El Sahel es la región del planeta más afectada del mundo por la emergencia climática y Chad es un lugar perfecto para ver cómo esta crisis acelera y agrava otras de carácter humanitario, cómo hace que empiecen antes y que duren más. El lago Chad, situado entre Chad, Níger, Nigeria y Camerún, ha reducido su superficie en un 90% en los últimos 50 años. La sequía ha mermado las cosechas, aumentando la dependencia del país y de los refugiados de la ayuda exterior. Aquí las personas sobreviven a base de buscar comida, agua y un techo. Y esas condiciones de vida terribles hacen que haya más casos de malnutrición y que empeoren más rápido por las diarreas, la neumonía, la malaria…
La falta de recursos acuíferos ha obligado a Médicos Sin Fronteras a realizar costosos estudios hidrográficos para abrir pozos. Un gasto que ha podido asumir gracias a las donaciones de sus socios y socias. Además, el precio de los alimentos y de las materias primas ha aumentado sustancialmente en los últimos años por causas multifactoriales atravesadas por la crisis climática. Lo mismo ha ocurrido con los combustibles y el transporte. Esta subida de los precios repercute directamente en los costes de las casetas de metal, de las letrinas, de los depósitos y de las lonas necesarias para cubrir las necesidades más básicas de las personas refugiadas y desplazadas.
La emergencia climática es en sí una crisis humanitaria y, al mismo tiempo, un nuevo desafío para las ONG. Una de las claves para adaptar y mitigar sus efectos es trabajar en cooperación con las comunidades locales. «Son las que saben cuáles son los materiales más accesibles, los que mejor se adaptan al contexto, cuándo y cuánto llueve, qué tipo de construcción es la más adecuada», explica Laura Martinez Candela, coordinadora de construcción del hospital que MSF ha levantado en Metché.
Aunque organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias han publicado informes sobre cómo tienen que adaptar sus respuestas a la crisis climática, sigue siendo crucial exigir que los países enriquecidos dejen de reducir la ayuda para emergencias y se comprometan económicamente con la adaptación a la crisis climática de los países más pobres y afectados por la misma. Y que en el desarrollo de los planes de mitigación participen las comunidades locales, las que llevan toda la vida aprendiendo cómo hacer más con cada vez menos.