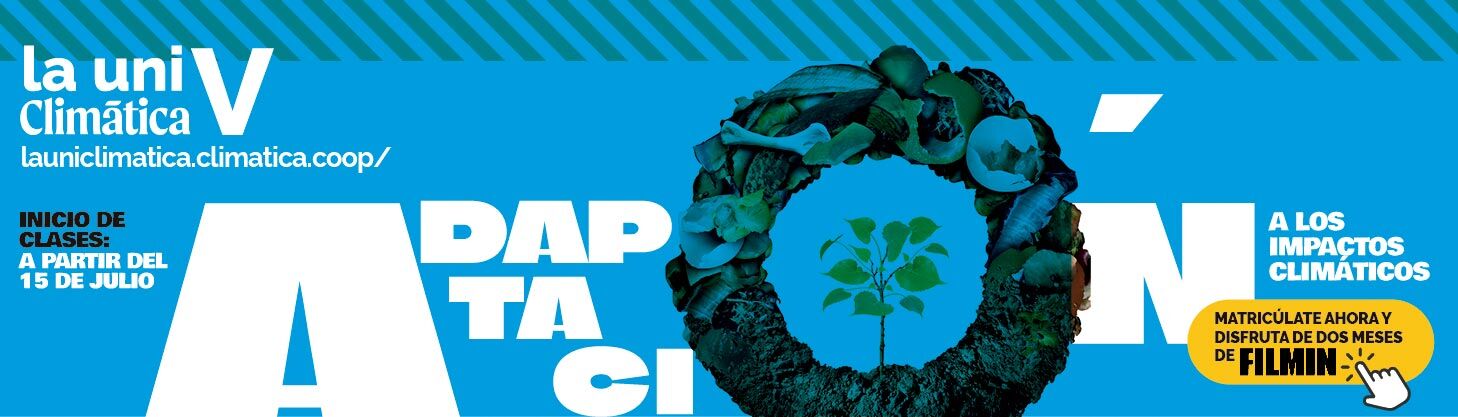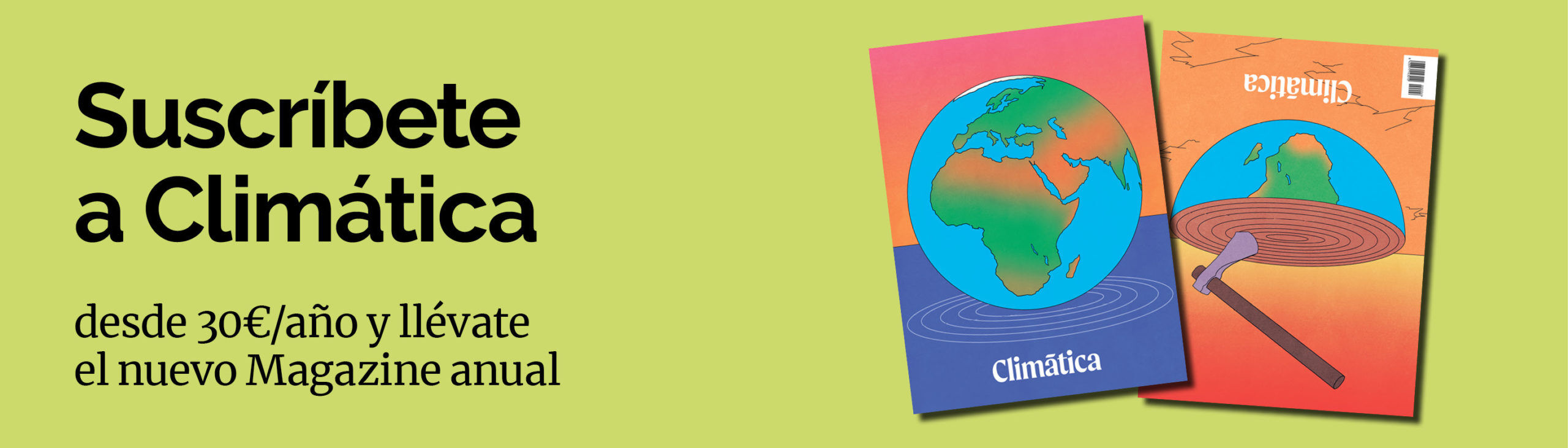Este reportaje se publicó originalmente en el Magazine 2023. Puedes adquirir las revistas en este enlace.
Dejemos algo claro: las obviedades no nos sirven en el debate sobre la transición ecológica. Tan inane resulta decir que un crecimiento infinito es imposible en un planeta finito como que debemos acelerar en la descarbonización de la economía (¿quién y dónde pisa el acelerador?). Esto no significa que no sean postulados ciertos o que no deban marcar el terreno de juego; implican que, una vez metidos en el barro de la transición, no vamos a ganar un solo punto aunque estemos convencidos de que son nuestra mejor carta y un argumento ganador.
Hace apenas unos años en este país elevábamos un lamento colectivo por no ser “como Alemania, que producía más energía solar con más nubes y menos territorio, fíjate tú”. Lo raro hubiese sido tener más placas solares que un país con casi el doble de población (y PIB per cápita) y dos veces y media la densidad de población de España. Un país, Alemania, que ha destrozado la mayor parte de sus ecosistemas naturales desde hace siglos y está fortísimamente antropizado. Tiene más dinero, más gente y más superficies aptas; ¿dónde está la sorpresa?
En ese periodo, y tras el primer boom renovable con los gobiernos de Rodríguez Zapatero, el discurso público viró hacia el señalamiento a los gobiernos del Partido Popular. Había motivos de sobra para indignarse. Gobiernos ultraconservadores, meras trituradoras de servicios públicos al servicio de amigos y empresas fines; corruptos profesionales y amateurs; negacionistas climáticos confesos; embriones políticos ligados (como muchos socialistas) por un rollizo cordón umbilical al oligopolio energético. El relato estaba claro, pues. Los poderosos impedían un despliegue masivo de energías renovables en el territorio. Ocultaban bajo siete llaves el botón mágico que solucionaría el cambio climático y que de golpe nos volvería puros y sostenibles. La solución definitiva: poner muchas placas solares en cualquier rincón bañado por el sol y tantos molinos de viento como cupiesen en las carenas y allí donde quiera que anidase el viento.
Pero hete aquí que, tras el cambio de gobierno y de normativa (como el famoso y manoseado ‘impuesto al sol’), este relato empieza a tambalearse. De repente se abrieron las compuertas de la transición energética y, al calor de la recuperación verde (sic) poscovid y de la guerra de Ucrania, todo el monte devino silicio. Centenares de proyectos que cubrirían miles de hectáreas empezaron a manchar la geografía de los mapas colgados en las paredes de los despachos. Las plegarias de quienes hace un lustro maldecían a un gobierno retardista se tornaron cánticos de alegría en las sedes de las grandes empresas energéticas y fondos de inversión, que se frotaron las manos ante el festín que disponían a darse.
Asistimos a la traslación al mundo real de otra obviedad: la transición ecológica va mucho más allá de la energética. Cegados por un discurso institucional que asimila la parte por el todo, la confusión ciudadana se ha desvanecido como una densa niebla bajo un sol de justicia. La revelación ha aparecido de forma súbita y dolorosa en el imaginario colectivo: no hay botón mágico, no todo se soluciona con placas solares, hay algo más allá de la energía. Hay suelo, vida, comida, patrimonio, recuerdos, emociones y, también, (in)justicia y (des)igualdad. A pesar de la tentación de atribuir a la ingenuidad de quienes pensaban que esparciendo reluciente silicio arreglaríamos el entuerto, existe una responsabilidad clara e inescapable por quienes, estando allí donde se supone que debe dirimirse la transición ecológica, se han ocupado únicamente de la energética.
Los cruces de acusaciones enturbian el debate, como una melaza que obstruye la visión y tabica el pensamiento. Señalar a quienes se oponen al despliegue masivo y descontrolado de centrales renovables como retardistas climáticos alejados de la “ciencia” (e incluso deslizando acusaciones de que son meros instrumentos de la industria fósil) es tan absurdo como contraproducente. Tildar a cualquier persona que apueste por una implantación acelerada de las energías renovables (incluso a costa de ecosistemas y agrosistemas) como lacayo del oligopolio energético es caricaturizar la postura, acusando muchas veces sin fundamento y obviando el crucial debate de base. Múltiples informes ad-hoc (y pocos estudios independientes y serios) han servido para reforzar las posturas de unos y otros. Lo único que saco en claro es que, por una parte, existe una falta de comprensión de la magnitud de la transición energética que debemos abordar sí o sí en el corto plazo; y por el otro, un sangrante desconocimiento de las bases físicas de nuestra existencia, de lo que es y significa la biodiversidad.
¿Cómo salimos de este laberinto? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Partiendo de lo más elemental. Uno, que la ciencia no nos dicta lo que hay o no que hacer. Sólo quien desconoce qué es y de qué se ocupa la epistemología puede afirmarlo tajante, y sin pensar hacia qué oscuros caminos nos conduce ese razonamiento; la ciencia (si es que existe “la ciencia”), en este caso, nos ofrece escenarios y posibilidades con un grado variable de certezas. Dos, que las decisiones que tomemos en base a esos datos científicos son igualmente legítimas: lo es tanto plantear un tapiz de placas solares sin atender a ningún otro factor que no sea la maximización de la energía producida, como decidir no tocar un centímetro cuadrado de suelo agrícola o forestal. Tres, que legitimidad no es igual a conveniencia, justicia o bienestar. Cuatro, que esta elección debe producirse por parte de una sociedad informada y capaz de decidir su propio destino.
Mientras se perciba esta transición como un mero cambio de enchufe, del cual se beneficiarán las empresas que nos han traído hasta este abismo civilizatorio, habrá un porcentaje importante de población y territorios enteros que no transigirán con ella. Da lo mismo que se les presenten tablas con toneladas de dióxido de carbono y megavatios producidos si sienten que ello no tiene ningún impacto positivo en su vida y en su entorno. Si ven cómo únicamente se dedican a nutrir a las urbes, en un esfuerzo sin fin por tratar de saciar su glotonería energética. El relato es aquí más importante que la frialdad de los datos, puesto que esta oposición es humana, previsible, legítima.
¿Bastará con revestir de placas solares los edificios residenciales, los polígonos industriales, las grandes avenidas, los cementerios y los párquines? Es posible que no, y así lo indican algunos estudios solventes, pero el derecho como sociedad a hacernos esa pregunta sólo lo adquiriremos cuando entendamos que la salida de este laberinto la indican los rótulos luminosos de la justicia, el territorio y las personas, no el cegador chisporroteo de los megavatios verdes.