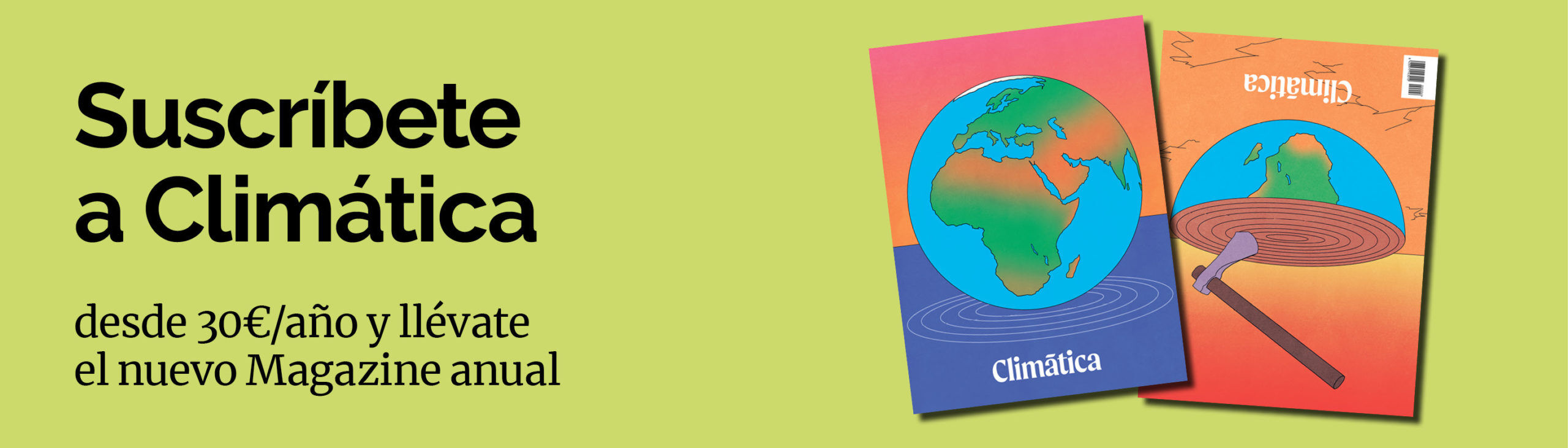¿Cómo mira un cuadro un meteorólogo? «Vemos unas nubes, y por ellas se puede deducir que es un típico día de primavera. Son nubes de tipo cúmulo», explica, ante una marina de Eúgene Boudin, el físico y divulgador José Miguel Viñas, conocido como @divulgameteo en redes sociales. Señalando con el dedo a distintos puntos del lienzo, va indicando, como un Sherlock Holmes de las pinceladas, algunas pistas para seguir deduciendo el tiempo: «Se puede apreciar por diferentes detalles que hay viento. Si tenéis buena vista podréis apreciar que al fondo hay un barco del que sale humo, y veréis que el penacho de humo se desplaza hacia el lado derecho. Pero el penacho es muy horizontal. Eso nos indica estabilidad atmosférica. No es un día en el que dentro de dos horas vaya a haber ahí una gran tormenta».
Es el comienzo de un paseo por el museo Thyssen que sirve de presentación a su libro Los cielos retratados. Viaje a través del tiempo y el clima en la pintura (Crítica, 2023). Mientras esperamos a que empiece, el gran cuadro que está en el hall ya parece dejarse ver con otros ojos: de pronto, se diría que los protagonistas no son los ángeles a los que siempre habíamos mirado, sino las nubes que los sostienen. Es como si el hilo que propone este estudio abriese a la mirada una capa que siempre estuvo ahí, pero a la que no hemos hecho mucho caso.
Viñas advierte para empezar que no hay que tomarse la representación de los cielos al pie de la letra: a menudo, sus colores y luces no son el reflejo de la realidad, sino de las emociones que suscitaba en el artista —o las que traía ya consigo—. Pero, pese a ello, como los pintores, sobre todo en ciertas épocas, sí que tomaron lo que veían como motivo para sus cuadros, estos han acabado por constituir un involuntario archivo del clima a lo largo del tiempo y a lo ancho de los mapas.
Cielos velazqueños, nieves goyescas
Por ejemplo, muchas obras de mediados del siglo XVI han dejado testimonio de lo que se conoce como la «Pequeña Edad de Hielo», un periodo de temperaturas muy bajas, con fuertes y persistentes heladas. Es el caso de la pintura de Pieter Brueghel El Viejo. Viñas le dedica un capítulo para explicar cómo la sucesión de inviernos más crudos de lo habitual convirtió en tema pictórico algo que no lo había sido antes: los paisajes invernales europeos. Ríos y lagos congelados son en muchas obras el escenario de estampas de un modo distinto de vivir, fuertemente condicionado por el clima. Un par de siglos más tarde, algo parecido ocurriría con Goya: su cartón La nevada, que destaca por el dominio a la hora de pintar con blanco sobre blanco, responde a la crudeza del invierno de 1787 en Castilla.


El libro empieza como empezó para Viñas esta aventura: buscando ejemplos de cada uno de los géneros nubosos en cuadros de diferentes pintores. Hay algunos que hacen la búsqueda más sencilla, como John Constable, que desarrolló de hecho sus propios estudios de nubes: «cirro», «nimbo», «estratocúmulo», se puede leer en el reverso de algunos de sus bocetos o en el título de ciertos grabados. En otros casos, la capacidad detectivesca del meteorólogo tiene que entrar en acción. Hay altostratos en la Mañana pintada por George Innes y cumulonimbos en La tormenta que se acerca de Constant Troyon. Esas nubes como de algodón que casi todos esbozamos cuando aprendemos a dibujar son cúmulos; y unas parientes suyas, los altocúmulos, son esas otras formaciones alargadas que se ven a menudo en las obras de Salvador Dalí.

Y es que, a veces, la forma de las nubes puede convertirse incluso en característica del estilo de un pintor. «Empleamos la expresión ‘cielos velazqueños‘ para referirnos a unos cielos complejos, enmarañados, con presencia en ellos de cirroestratos y altoestratos que se extienden en la horizontal, cubriendo en su totalidad la bóveda celeste», explica Viñas en este libro. Aunque el cielo de Madrid está normalmente más despejado, la investigación le ha llevado a comprobar que el momento en el que pintó Velázquez algunos de sus encargos más conocidos fue una etapa más templada de lo habitual en los inviernos de la capital. De ahí esas «nubes altas y medias estratificadas» que acabarían por convertirse en un rasgo reconocible de los lienzos de este pintor.
En otros casos ocurre, por el contrario, que las licencias del artista no escapan a la vista aguda del meteorólogo. Ante el cuadro Nubes de verano, de Emil Nolde, Viñas se detiene para señalar, con gesto juguetón, que esas nubes «están mal». No por su forma: son algodonosas y muy blancas como corresponde a los cúmulos propios del ámbito tropical que están representando. Sino por su situación: ese tipo de nube solo se forma sobre la tierra, y no encima del agua como las pintó el expresionista. «Falta el atolón», concluye, antes de seguir camino.
«Hay un valor añadido en los cielos»
Otros de los cuadros ante los que se detiene este paseo son los que captan con especial precisión la atmósfera de determinados momentos del día o del año. Noche, escena de la costa mediterránea con pescadores y barcas de Claude-Joseph Vernet o Atardecer en la pradera de Albert Bierstard son hilos de los que tirar en un capítulo dedicado a la luz, para explicar cómo influye en cada imagen la posición del sol. Es a partir del Renacimiento cuando las atmósferas empiezan a reflejarse en los cuadros de manera precisa. Sombras, brumas, albas son un desafío para los artistas, que se esfuerzan en reproducir con fidelidad sus colores.
Más adelante, corrientes como el Impresionismo se esforzarán en captar lo que es cambiante. Por eso, sus cuadros sirven también para entender como suceden los fenómenos meteorológicos. Nos detenemos delante de uno de los que integran la serie Camino de Versalles, de Camille Pisarro. En este en concreto, la nieve se derrite ya a los bordes del sendero, pero si pudiésemos ponerlo junto a los que están en otros museos, veríamos todo el proceso, desde el anuncio del frío hasta el regreso de la primavera. Algo similar ocurre con los estudios de nenúfares de Claude Monet, por ejemplo: una mirada atenta puede ver, en su icónica serie de flores acuáticas, cómo se produce el deshielo.

«Hay un valor añadido en los cielos», afirma José Miguel Viñas. «No son simples telones de fondo. En ellos se ve lo que le tocó vivir al artista, que queda plasmado». Por eso, los cuadros también dejan, intencionalmente o no, testimonio de eventos extremos particulares. Es el caso de La inundación en Port-Marly, de Alfred Sisley. Parte también de una secuencia, este pintor recoge en él el momento en el que las aguas del Sena anegaron a su paso el pequeño pueblo en el que tenía su taller.
Por todo ello, los cuadros pueden ser también una fuente para la climatología histórica. Al observar los cielos rojos y anaranjados de los paisajes de William Turner, se podría pensar que responden con fidelidad a los tonos propios de un amanecer o un atardecer, o tal vez que puedan ser un recurso para expresar un estado emocional. Pero Viña plantea otra opción: la «hipótesis volcánica».
El cambio climático en la pintura
Según explica el libro, «la gigantesca erupción del volcán Tambora, en 1815, dejó un rastro distinguible en los cielos retratados tanto por Turner como por otros pintores durante los años inmediatamente posteriores a la erupción». Esa sería la explicación a su uso de estos colores, igual que otra erupción, la del Krakatoa, en 1883, podría ser la clave para los tonos de cuadros como El grito de Edvard Munch: más allá de las decisiones vanguardistas, parece ser que los cielos escandinavos del tiempo en el que lo pintaba eran efectivamente rojizos, porque a las partículas volcánicas aún suspendidas en el aire habían venido a sumarse unas nubes estratosféricas polares que habrían aumentado el efecto. Para Viñas, «ese cambio en la intensidad de los colores observados durante varios años en diversos lugares de Europa queda en la memoria de los pintores y va cambiando su paleta, incluso sin ser conscientes de ello».

Aunque no todo es representación. Algunos elementos meteorológicos también se van codificando como simbólicos. Las tormentas, por ejemplo, se convierten en un modo de plasmar la dicotomía religiosa entre bien y mal, paraíso e infierno, como explica Viñas delante del cuadro Cristo en la tempestad del mar de Galilea, de Jan Brueghel el Viejo, una casi miniatura que el libro —profusamente salteado de imágenes de las obras comentadas— se reproduce prácticamente a tamaño natural. Ahí, la amenaza de la desgracia se deja ver en las olas de intenso azul que agitan la barca de los apóstoles.
Sin embargo, cuando se sabe mirar con una atención como la de este meteorólogo, la pintura también puede dejar entrever otras amenazas más inmediatas y tangibles. No son cielos en este caso, pero, hablando de la crisis climática, explica que sus huellas se podrían seguir por ejemplo a través de la obra de Canaletto. Sus fieles representaciones de Venecia permiten ver cuál era el nivel del agua de los canales en cada momento del día en la época en la que vivió, hace tres siglos. A partir de ahí, solo hay que comparar.
¿Y ahora? Para entender el cambio climático en nuestros días a través de la pintura –apunta Viñas– hay que fijarse en lo que es representado, pero también en lo que no. «Quizá alguien saliera a pintar cuando ocurrió Filomena y ya tengamos esos cuadros, seguro que sí, pero sobre todo hay que ver lo que ya no sale en las pinturas. Hay motivos que eran recurrentes y que es difícil que un paisajista ahora pinte, porque ya no se ven», explica. Otros irán empezando a aparecer más, por el contrario: tal vez los artistas, sin darse todavía ni cuenta, ya estén preparando sus paletas con más pigmentos ocres, como las sequías y desiertos que nos cercan.