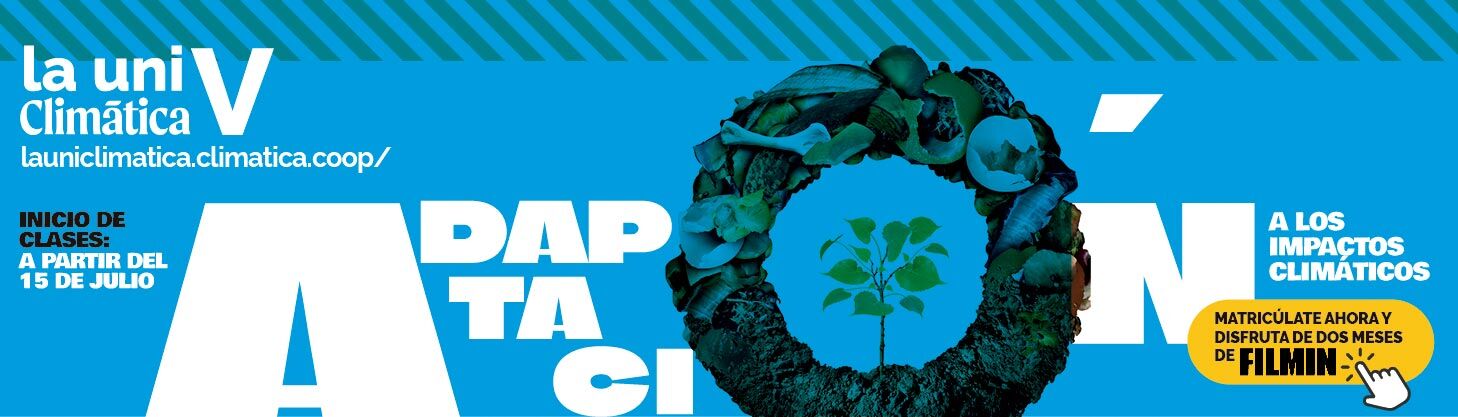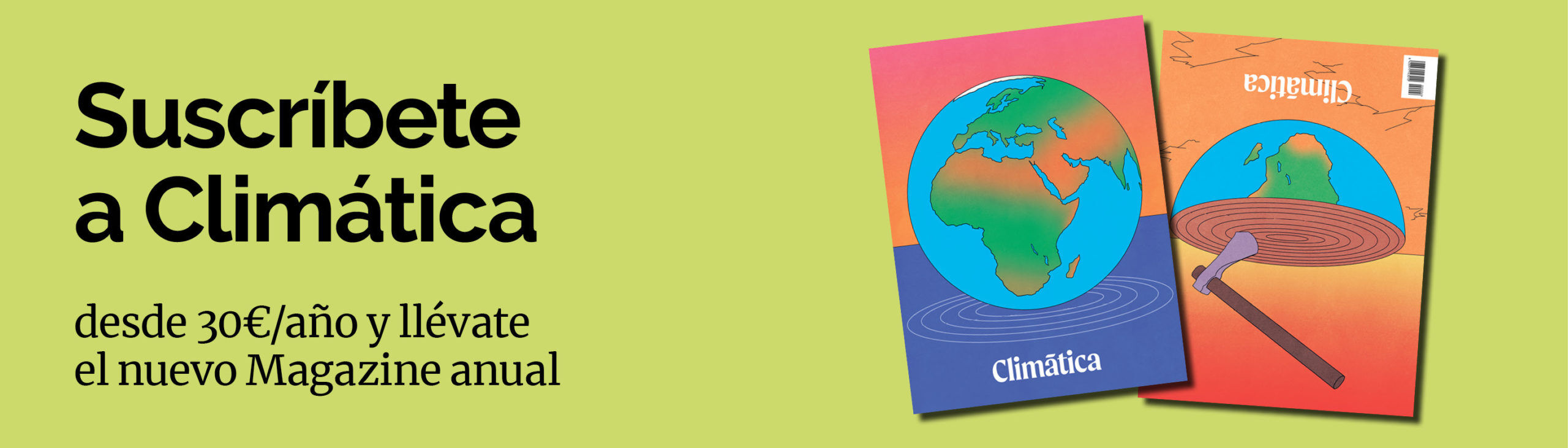Ángel Calle Collado (1969) llega con una gran sonrisa y múltiples cajas. Estamos en Córdoba, en el Centro Social Rey Heredia, donde ha venido a presentar dos libros recién publicados: Territorios que alimentan. Agroecología en 3C frente a sistemas alimentarios rotos (Icaria, 2024), coescrito con Isabel Álvarez Vispo, y Revoluciones Naturales (La Imprenta, 2024). El primero es un ensayo exhaustivo sobre los sistemas agroalimentarios globalizados y de qué manera la agroecología podría revertir la dependencia fósil de nuestra alimentación, produciendo así comida más sana y sostenible. Surge, como otros volúmenes, de su labor investigadora a lo largo de años y de su puesto actual como profesor en la Universidad de Extremadura.
Pero, además de ser docente, Calle Collado afirma que la vida necesita arte para mantenerse en pie, y que el mismo acto de llevarnos un alimento a la boca es un arte, por eso el segundo libro es un poemario, el séptimo que saca dentro de esa trayectoria polifacética que lo caracteriza. Autor de distintos espectáculos líricos, dirige asimismo el Festival de Ecopoesía en el Valle del Jerte (donde vive y del que ya hemos hablado en este medio), y es un orgulloso agricultor cooperativista: las cajas que ha traído, de hecho, contienen quesos de su quesería y cerezas ecológicas cultivadas por sus manos, todo para compartir entre el público. Conversamos especialmente sobre Territorios, pero teniendo en cuenta que la tierra, los saberes y la alegría deberían siempre darse la mano, aunque a veces se nos olvide.
Exploras las «3C» de la agroecología: cuidados, cierre de ciclos y cooperación, y aseguras que deben darse todas para poder hablar de agroecología. Por ejemplo: adviertes de etiquetas como «kilómetro cero», que son productos de cercanía pero pueden llevar sustancias químicas; o de los alimentos «orgánicos», sin añadidos tóxicos pero cultivados con mano de obra inmigrante explotada. ¿Puedes explicar cómo identificamos las 3C? No parece tan fácil.
En nuestro mundo se han impuesto a escala global tecnologías de comunicación, de legislación, de distribución y, sobre todo, de producción alimentaria que nos quitan la capacidad de organizarnos desde abajo, ya sea para alimentar nuestros cuerpos, para recrear nuestros lazos sociales, o para festejar la vida al margen de algoritmos y consumismos. Eso repercute en una alimentación pobre y deficiente: hablamos de comidas y de mercancías, no de nutrición adecuada y del derecho a una producción digna y sostenible. Esa comida ultraprocesada es, por decirlo así, «chatarra». Hay cítricos que han perdido el 70% de su contenido en vitamina C. Si además vienen cargados de tóxicos, encerados, produciendo CO2 a cascoporro… lo que tenemos es un sistema alimentario que va contra la vida humana. Y por «vida humana» entiendo la que se dedica a sostener cuerpos, lazos y reproducir una casa habitable (un planeta, una comarca, un barrio o pueblo).
¿Cómo han sido los sistemas alimentarios tradicionalmente? Pues impulsados desde tecnologías que tenían que ver con cooperar en un territorio para producir y cerrar ciclos, y donde la dimensión de mercado tenía características sociales. Quiero decir: un lugar de encuentro, control por parte del campesinado en gran parte… El alimento no era una mera mercancía en mercados que no atienden las necesidades de los cuerpos, los lazos o de vivir en este planeta. Por ejemplo, en el caso del «kilómetro cero». ¿Qué significa que venga de cerca? Puede ser que sean fresas producidas en condiciones de explotación; o puede ser carne de cerdo cuyo pienso elaborado a base de soja devasta la Amazonia. El producto final puede ser cercano, pero su elaboración ha requerido miles de litros de petróleo para desplazar sus componentes, elaborarlos, embalarlos, etc.
Frente a las 3C están las 3M: mercantilización, mundialización (o globalización) y monocultivo. Lo teorizas a menudo desde la concentración empresarial: un puñado de empresas dominan una gran parte del mercado de semillas, o la maquinaria agrícola, o los productos fitosanitarios. ¿Puede un pequeño agricultor hacer frente a las 3M?
Sí que hay maneras de hacerle frente. El pequeño agricultor puede asociarse, como las gentes de Confederation Paysanne o del Sindicato Labrego Galego, para construir relaciones justas y producir de forma más sostenible. O puede proponer mercados locales, o presionar en contra de la gran distribución. También puede exigir que los hospitales y las escuelas de su entorno le compren productos de temporada, y que esa política esté respaldada por su municipio, región, Estado, o la Unión Europea. Siempre hay alternativas, pero hay que salirse de lo que en el libro llamamos el Big Food: las grandes corporaciones alimentarias que facilitan productos o distribuyen comida chatarra. Pero claro, es lógico que la gente no quiera, porque una transición en ganadería o agricultura son al menos 5 años y ¿quién va a pagar esas facturas?, ¿quién va a acompañar ese proceso? Esto explica, en parte, que el descontento rural en la vieja Europa se esté canalizando hacia respuestas «inútiles» para la pequeña producción, y muy satisfactorias para este Big Food y los grandes terratenientes.
Como cooperativista agroecológico, alguien que lleva la teoría a la práctica y cultiva cerezas en el Jerte, ¿qué obstáculos te has encontrado a la hora de poner en marcha tu negocio y seguir tus propios postulados?
Aquí hay dos cuestiones claves. Una es la viabilidad económica. Estamos lejos de los centros urbanos que pueden recibir nuestros productos. Dependemos mucho de la logística, de intermediarios. Nos cuesta mantener productos asequibles en su precio y razonables para los costes que tiene el agricultor. La gente se ha acostumbrado a que un kilo de manzana cueste un euro. Si le quito 90 céntimos por desplazamiento, ¿le quedan 10 céntimos al agricultor para pagar todo lo que ha invertido en la producción de dicho kilo? La segunda cuestión es la viabilidad humana. O «Vidabilidad». Es decir, por un lado, que los grupos humanos nos pongamos a cooperar y queramos hacerlo. ¡Y que sepamos! Por otro lado, que la producción que requiere horarios diferentes a los de una oficina no suponga una captura de todo nuestro tiempo, de nuestra vitalidad, de nuestra libertad para disfrutar en la vida, al margen de una actividad que consideramos –salvo ratos puntuales– placentera. Pero necesitamos tiempo de vida digna de ser vivida.
Planteas la agroecología como una ética, que incluye nuevas formas de lazos sociales. Pero para que haya lazos tiene que existir gente. ¿Puede la agroecología contribuir a frenar la despoblación? ¿Aporta soluciones a la falta de relevo generacional en el campo?
Donde hay Agroecología en 3C, a la que nos referimos Isabel Álvarez y un servidor, hay más posibilidades de tener una vida digna. Es decir, de poder vivir de esa actividad y de tener ganas de vivir así. Poder quedarse y vivenciar satisfactoriamente las formas de vida en el campo, el bosque, etc. son los elementos necesarios para que la gente elija producir desde lo rural. Con respecto al relevo, sí observamos que las apuestas agroecológicas son más atractivas, y además son más buscadas por jóvenes y mujeres… con lo que por ahí iría parte de afrontar el envejecimiento, la masculinización, la convencionalización creciente del mundo rural…

De hecho, me ha parecido importante el papel que desempeña el ecofeminismo en vuestra investigación. La agroecología: ¿será ecofeminista o no será?
La agroecología habla de poder, de democratizar relaciones inducidas por el sistema alimentario. Tiene que ser feminista, anticapitalista y con una apuesta por decolonizar pensamientos y dejar de situar a los territorios como lugares de sacrificio para la producción de alimentos, agua y energía para los centros urbanos y las élites. Pero ese «tiene que ser» no puede ser moralista ni maximalista. Como dice una amiga: aquí en el campo avanzamos porque nos vamos empoderando «a ratos». Y también porque vamos incorporando de este mundo, que es visto como «atrasado», miradas menos individualistas y urbanitas, más comunitarias y rurales, más ligadas a procesos colectivos y de entendimiento con la naturaleza y sus ritmos. Es un proceso intercultural, donde de poco sirve dar lecciones, no poner el cuerpo, no tratar de empatizar con quien está en una posición distinta, siempre dentro de marcos no violentos… La ecología y el feminismo –más urbanos en general, más centralizadores del discurso popularizado en redes virtuales– deberían pasar un rato por los pueblos, conocer sus formas de entender esas economías del cuidado, cómo conquistar la alegría, cómo afrontar la diferencia… Tampoco idealizo el mundo rural, que, además, no es un mundo, son muchos. Pero sí destaco que [la ecología y el feminismo] tienen que construirse otras voces desde ese mundo, desde el sector primario.
Hemos visto en Europa una serie de protestas «por el campo» vinculadas a la derecha o extrema derecha, a menudo oponiéndose a la reducción de los pesticidas y, en general, a la descarbonización del sistema alimentario. Los llamáis «chalecos marrones». ¿Se podrían convertir en ‘chalecos verdes’?
Seguramente cuando descubran que el petróleo ni se puede comer, ni se puede comprar de manera que justifique su gasto en abonos químicos, transporte… será entonces cuando lo verde no aparecerá como externo, sino como necesario. Pero antes pasaremos por un tiempo de crisis, un tiempo de barbarie, me temo. Pero lo otro vendrá.
El otro día me comentaba un presidente de una cooperativa agrícola del Valle del Jerte: «Nos hemos dado cuenta que se ha ido demasiado lejos con los químicos». Se refería al abono. Pues bien, ahora se está volviendo al estiércol, que garantiza mejores suelos, más fértiles, y un sostenimiento de la cabaña ganadera. Y se refería también a los herbicidas y plaguicidas. Se ve el suelo hecho más arena, se ven menos pájaros y más plagas de moscas y de gusanos. Por lo tanto, allá donde el agricultor o agricultora tiene posibilidad de decidir cómo y qué produce, se están dando poco a poco condiciones de tener tierra, o acceso a una granja o a una lonja comunitaria, para que el paquete tecnológico de la llamada «revolución verde» comience a ser rechazado. A partir de ahí, la agroecología puede ser referente, también referente de la movilización social.
¿Es posible una transición agroecológica en el contexto de la actual PAC? Impone demasiadas restricciones…
No es posible, pero se puede ir en contra o se pueden crear condiciones para que ese salto pueda darse en un futuro no muy lejano. La presidenta de la Comisión Europea [Ursula von der Leyen] está muy feliz con rebajar los Pactos Verdes y con acercarse al redil del nuevo fascismo social de Giorgia Meloni [primera ministra de Italia], hábil para imponer una agenda neoliberal y ultraconservadora, a la vez que se apropia de conceptos como «soberanía alimentaria» para decir que la pequeña agricultura tiene que fastidiarse porque no vamos a tocar el negocio de la comida «europeo» que, por cierto, comandan una decena de multinacionales con alguna sede en la vieja Europa.
Es decir, caminamos hacia políticas agrarias suicidas para el mundo y que pagarán, en primer término, tanto las personas consumidoras de bajo poder adquisitivo como la pequeña producción. Las de abajo, como siempre, las primeras en ser obligadas a saltar al precipicio. Un avance de la PAC implicaría relocalizar la cadena agroalimentaria, imponer límites al negocio de distribuidores de comida en favor de mercados locales, o promover escuelas o acompañamientos técnicos en los territorios para una transición agroecológica que fuera exigente en tema del cuidado de la biodiversidad y del agua, y que estuviera dispuesta a invertir en compra pública de alimentos sanos. Esto representaría una PAC, si no «buena», sí favorable a crear las condiciones de una agroecología desde abajo; es decir, de crear biorregiones alimentarias, con la pequeña producción en primera fila y con consejos alimentarios municipales que hagan real el derecho a una labor sostenible y a una nutrición saludable.
Al final, propones una suerte de revolución cultural que exige un cambio de valores: decolonizar nuestras mentes y recuperar saberes rurales e indígenas, desprendernos del consumismo, adoptar el decrecimiento. Cuéntame cómo tu labor como poeta y dinamizador cultural se ajusta a estos criterios.
Al comer físicamente alimentamos el cuerpo –lo que nos nutre –, el corazón – que es lo que nos identifica, lo que nos hace felices–, y también las neuronas: qué elegimos comer y cómo podemos hacerlo. Creo que sólo eligiendo de otra manera, amando nuestros entornos y contribuyendo al derecho a la nutrición podremos sostenernos integralmente. Comer es un acto complejo, también expresivo y emocional, por eso contiene formas de arte. Por otro lado, el arte es una alimentación directa del corazón, pero también es un elemento nutricional más: la gastronomía no puede ser la operación de calentar un plato en un microondas, no ha sido así en la historia, no nos hace felices que sea así. Comer es toda una artesanía que sostiene con alegría cuerpo, corazón, cabeza… Hay arte (sabores, colores, composiciones, nutriciones) en las formas de alimentarnos con conciencia de especie. Por eso, para mí el arte comprometido y la agroecología son dos caras de la misma moneda.
En el Festival de Ecopoesía, que organizamos cada otoño en el Valle del Jerte, recuerdo una vez un diálogo impresionante y hermanado entre poesía y agroecología. Nos colocamos bajo un castaño centenario, en la ruta de Casas del Castañar. Más de 700 años tiene esta maravilla viviente. Y allí fueron alternándose en intervenciones una persona poeta y una agricultora: la primera cantaba a la naturaleza o a su experiencia en ella y nos decolonizaba la visión productivista; la segunda nos recreaba en su mirada abierta, espiritual incluso, lo que es el monte, el agua, la finca, el fruto o la poda. Con todo ello aterrizaba un arte comprometido con el mundo. Dos saberes, no modernos, por cierto, dándose la mano. ¡Qué belleza de mañana aquélla!
Y en eso estamos, en repetir esas situaciones que entrecruzan constantemente ecopoesía y agroecología. Hay que hacer que el sostenimiento de cuerpos y lazos sociales sea integral, sea alegre y vivible, desde una estética que nos haga soñar, y desde una ética que incluya a otras personas y a otras especies. Para ello, no queda otra que darle a la vez a la azada y a la poesía.