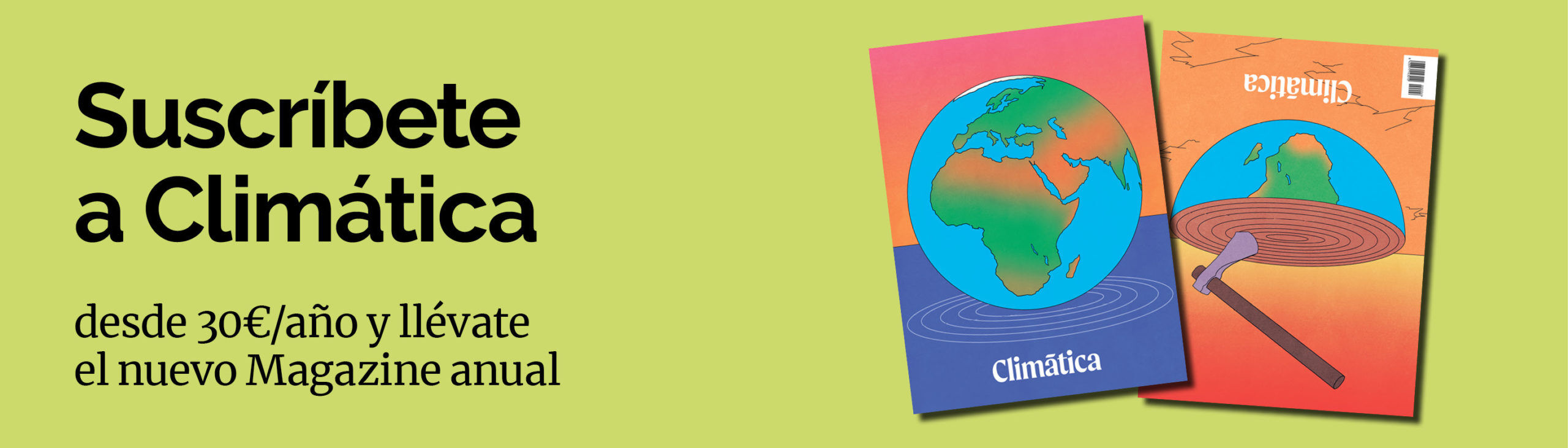Teresa Ribera Rodríguez (Madrid, 1969) está muy cómoda como vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, pero ahora le toca poner rumbo a Europa. El presidente Pedro Sánchez, con el respaldo del PSOE, decidió que sea ella quien lidere las listas socialistas de cara a los comicios del próximo 9 de junio.
Se maneja bien en las negociaciones, como se ha podido ver en los últimos años en Bruselas y en las cumbres del clima. Por eso, no aspira a ser una eurodiputada más, sino a convertirse en comisaria (el equivalente europeo a ministra), ya sea de acción climática, de energía, de océano, de medio ambiente o una mezcla de varias. Mientras, dice, no renunciará al frente de la cartera española: «Sigue siendo más útil estar aquí hasta que veamos cómo se configuran las cosas a nivel europeo».
Mientras atiende a Climática, de forma telemática desde su despacho del Ministerio, Ribera tiene la mente ya en la Comisión Europea. Sabe que hay mucho trabajo que hacer allí, sobre todo en un momento de crispación, guerras, masacres y ascenso del negacionismo y la ultraderecha: «No me parece incompatible luchar contra la barbarie, exigir más diplomacia, más inversión en desarrollo, más defensa de los derechos humanos y luchar contra el cambio climático».
Nuevas elecciones. Deja España y pone rumbo a Bruselas. ¿Cómo afronta personalmente estos comicios y esta nueva etapa?
Es una gran responsabilidad y un gran honor que el Partido Socialista Obrero Español me haya elegido para representar en Europa aquello que entiende que es su mejor contribución: cómo construir más democracia, más bienestar, una agenda económica innovadora que genere empleo y una capacidad industrial potente a través de la agenda verde y la agenda social. Estos son los ejes sobre los que tenemos que seguir trabajando en una Europa que tiene ante sí grandes desafíos y también grandes amenazas. Cualquier involución nos dificulta no solamente afrontar los desafíos del cambio climático, sino asegurar el bienestar de las personas que viven aquí y también más allá de nuestras fronteras. Si Europa no es capaz de responder adecuadamente a estos desafíos, se perderá una referencia importantísima a nivel mundial en democracia, progreso social, convivencia en paz, climática… Estamos en un momento decisivo para retroalimentar este círculo virtuoso frente a ese otro círculo vicioso de negacionismo, retardismo, insolidaridad, del sálvese quien pueda o de irritación y agresividad en las calles que se ve en el horizonte.
En estas elecciones está en juego frenar el auge de la ultraderecha y, relacionado con esto, también elegir a las personas encargadas de implementar la acción climática en un periodo absolutamente decisivo. ¿Teme un retroceso de las políticas verdes en Europa?
Tenemos por delante varias semanas para que la ciudadanía sea consciente de la enorme responsabilidad que encierra su voto. Inmediatamente después se abre un ciclo de cinco años muy importante desde el punto de vista geopolítico, de transformación económica e industrial por la descarbonización y la dedicación de recursos para preparar resiliencia… El primer mensaje es que esto hay que pararlo en las urnas. Hay que dejar claro que queremos una Europa que avance y no una Europa que retroceda. Y después hay que dar la batalla in situ, en Bruselas, que es de donde han salido una gran parte de las decisiones que nos han permitido progresar. Necesitamos que esto siga siendo así y no que nos lleguen –como ya ha pasado– respuestas incoherentes desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico-industrial.
Se va a Bruselas con el objetivo de ser comisaria. Actualmente están las carteras de Acción por el Clima, la de Energía, y la de Medioambiente, Océanos y Pesca. ¿Aspira a alguna concreta, una mezcla de varias o una de nueva creación?
Ya veremos. Creo que hay una cosa muy interesante que está pasando ya: la acción climática está presente en todos los ámbitos. Es muy difícil pensar en acción climática y no hacerlo en ciencia, en innovación, en transportes, en energía, en industria, en acción exterior… Hay que ver cómo se combina todo eso. Obviamente, me parece que donde más puedo aportar es en medioambiente, con océanos, con cambio climático, con energía, con revolución industrial vinculada a toda esta transformación… A partir del 9 de junio veremos cómo se abre la discusión sobre el reparto de las tareas.
¿Tiene decidido hasta cuándo seguirá siendo vicepresidenta y ministra? ¿O es algo que todavía no ha valorado?
Hay que esperar al 9 de junio. Entonces se abrirá un debate importante entre las distintas familias políticas europeas sobre cómo se diseña la dirección de las diversas instituciones. Vamos a ver qué pasa. Estoy muy acostumbrada a trabajar intensamente con mi equipo, que es estupendo, y considero que sigue siendo más útil estar aquí hasta que veamos cómo se configuran las cosas a nivel europeo.
¿Existe la posibilidad, en el caso de que no fuese comisaria, de seguir al frente del Ministerio de Transición Ecológica?
Durante estos seis años de gobierno, el presidente ha hecho una apuesta muy importante por la acción climática y creo que su intención es seguir en esa línea. Queremos impulsar un modelo de Europa en torno a esta agenda. Pero, evidentemente, habrá que tomar las decisiones allí donde todo ese esfuerzo tenga más valor añadido.
¿Sabe ya quién podría sucederle en el cargo? ¿El presidente le ha pedido consejo para elegir a su relevo?
Esa es una decisión que depende exclusivamente de él. El presidente hace una cosa inteligente: escucha a gente muy distinta y ya luego toma la decisión en solitario. Por lo tanto, no puedo decir nada, será él quien decida. Y lo hará pensando en la continuidad de esta agenda, que ha sido tan importante en tres ámbitos distintos: en la modernización del tejido económico industrial del país, en la visión social de esta transformación de la Agenda Verde, y en el peso de España y de este discurso en todos los foros internacionales. Él tiene presentes estas tres dimensiones y seguro que encontrará gente estupenda para ello.
Con el campo sucede algo paradójico: a pesar de ser el sector más expuesto a los efectos del calentamiento global, existe un fuerte rechazo a las medidas verdes y a quienes las impulsan, como es su caso. ¿A qué achaca esta fuerte oposición de la ganadería y la agricultura? ¿Cree posible lograr un cambio de percepción?
Los agricultores, sobre todo los pequeños, han tenido que acostumbrarse a cambios sucesivos muy importantes. Durante mucho tiempo, el énfasis se ha puesto en cómo incrementar la productividad, la producción, las cosechas… Esto ha supuesto una tensión en el suelo y en el consumo de recursos muy notable, pero también ha supuesto un esfuerzo muy grande para los propietarios de estas explotaciones. Esas dos perspectivas, la medioambiental y la personal, son igualmente importantes. Lo es la tierra tanto como las personas que gestionan esa tierra. Claro, en un país como el nuestro, lo importante es que haya agua, suelo fértil, polinizadores, biodiversidad y ecosistemas sanos. También que haya apoyo en forma de mano de obra en los momentos críticos de las cosechas, que haya una justa retribución en el mercado que compense tanto esfuerzo y tanta inversión. Ha habido esfuerzos notables en todos estos frentes, pero me parece que todavía no se ha llegado a un acompañamiento desde el punto de vista burocrático, a caminar a su lado ante los cambios que se puedan producir y a generar una expectativa de mejora. Y eso no es culpa de la Agenda Verde. Se puede pensar en flexibilizar algunas medidas, como ha propuesto mi compañero el ministro de Agricultura [Luis Planas], pero lo cierto es que la flexibilización de determinadas medidas no resuelve necesariamente el problema. Al contrario, será necesario flexibilizar aquellas medidas de burocracia, de papeleo o de acceso a la acreditación que a lo mejor se están acumulando o que dificultan el día a día del pequeño agricultor. Todo esto sin perder de vista el problema de la desertificación, la contaminación de los acuíferos por nitratos o la falta de lluvia, es decir, la dificultad de acceso a agua. Es muy importante diferenciar estos problemas de aquellas actitudes y acusaciones que son más bien una cortina de humo identitaria que intenta frenar decisiones que son, por pura responsabilidad, ineludibles para afrontar el gran desafío que tenemos por delante.
Últimamente hemos comprobado que no hay nada seguro en Europa. Respecto a la PAC, por ejemplo, el Parlamento recientemente votó a favor de flexibilizar ciertas medidas. La Ley de Restauración de la Naturaleza quedó bloqueada en el último momento. También está el caso de la ley de sostenibilidad corporativa, frenada por Italia, Francia y Alemania. ¿A qué achaca estas reticencias?
Necesitamos avanzar asegurando que el conjunto de la sociedad, o al menos una inmensa mayoría, entienda por qué es importante y pueda acceder a los beneficios de esos cambios lo antes posible. Es muy difícil imponer cambios tan relevantes desde los diarios oficiales si no hay una demanda social y una apropiación de esas decisiones por parte de los colectivos sociales. Por lo tanto, el diálogo y la participación son muy importantes.
También son muy importantes todas las medidas de acompañamiento que hagan fácil lo difícil. A todos nos cuesta de repente un cambio brusco, importantísimo, trascendental respecto a cómo hacemos las cosas, y obviamente nos enfada, y resistimos más si encima tenemos la impresión de que no disponemos de las herramientas para poder acometerlo. Esa es una tarea en la que Europa tiene un papel que desempeñar, pero también el resto de las administraciones: el acompañar a las pequeñas explotaciones agrarias, la transformación del modo en el que podemos facilitar una recuperación de especies más resistentes a los efectos del cambio climático o la búsqueda de alternativas que pongan en valor determinados cultivos.
Desde el punto de vista de los ecosistemas y la biodiversidad también se requiere un acompañamiento muy concreto, y lo hemos visto. Tenemos dos ejemplos muy interesantes –que no fáciles– como son la restauración del Mar Menor y de Doñana, dos ecosistemas preciosos para nuestro país.
Y, por supuesto, se requiere de inversión en políticas ambientales en sentido clásico. Estamos haciendo un gran esfuerzo en políticas hídricas, incluida la vigilancia: hay que acordarse que, hasta hace relativamente poco, los agentes ambientales de la Comisaría de Aguas, tanto del Guadalquivir como del Segura, eran increpados o incluso agredidos físicamente si iban a cerrar un pozo ilegal. Con esto quiero decir que el apoyo y entendimiento social es muy importante.
Además, las políticas hídricas, ya sean infraestructuras, ya sea restauración hidrológico-forestal, ya sea restauración de ecosistemas, son importantísimas pero por sí solas no sirven. A su alrededor necesitan que las políticas agrarias recuperen coherencia, también las políticas de ordenación del territorio y de desarrollo local para poder diversificar actividades y reducir presiones generando alternativas. La restauración ambiental no sólo va a ser, por desgracia, imprescindible. También va a tener que ir de la mano de las políticas sociales y de desarrollo local.
Usted ha jugado un papel clave en las negociaciones de las últimas cumbres del clima. ¿No le preocupa que se celebren en petroestados que vulneran los derechos humanos?
Este es un argumento más por el que necesitamos más Europa y una Europa mucho más fuerte, más creíble y más confiable. Como decía antes, Europa es vista todavía como un referente, y si fracasa o aplica un doble rasero o no es creíble, ese orden internacional basado en reglas que surgió tras la Segunda Guerra Mundial y ese proyecto europeo de bienestar compartido se empezaría a diluir.
Es cierto que el resto del mundo no siempre comparte nuestros valores, pero debemos expandir nuestra visión de las relaciones internacionales, no reducirla. Como europeos, siempre hemos apoyado el multilateralismo y el sistema de Naciones Unidas, que opera bajo un criterio de responsabilidad regional, permitiendo que todos los países se involucren en los grandes desafíos globales, incluido el del cambio climático.
Y, sí, se da la circunstancia de que Emiratos [que organizó la COP28] es un país productor de gas y petróleo. Azerbaiyán [que albergará la COP29] también. Y Brasil [sede de la COP30], lo mismo. Cada uno de ellos tiene diferentes estándares respecto a la democracia y los derechos humanos, pero creo que su participación, o la voluntad de participar en grandes debates globales, de entrada, es un buen indicio. Si somos coherentes con nosotros mismos debemos respetar esa regla de las Naciones Unidas. No podemos hacer –como hacen otras fuerzas políticas con algunos temas, por ejemplo, con la Constitución– una selección de qué me gusta más y qué me gusta menos. Debemos respetar la Carta de las Naciones Unidas en su conjunto.
Dando eso por sentado, obviamente, también debemos ser exigentes con la calidad de las decisiones y el papel del país anfitrión. En Emiratos vimos un moderador comprometido con la búsqueda del máximo resultado posible en la aceleración de la transición energética. Esperamos lo mismo en Azerbaiyán y Brasil. En Azerbaiyán, se abordará la compatibilidad de los flujos financieros con las necesidades que impone el cambio climático, promoviendo soluciones e inversiones para los países más vulnerables y no empeorando el problema. Y en Brasil todo apunta a que el énfasis se va a poner en la agenda social, en el fomento de una transición justa.
Guerra en Ucrania, genocidio en Gaza, limpieza étnica en Sudán… ¿Cómo se puede articular la acción climática mientras suceden estas atrocidades?
Vuelvo a la reflexión anterior: los criterios orientadores los tenemos claros en esa Carta de las Naciones Unidas. No valen dobles raseros, es decir, no se puede reivindicar –y esta es una de las cosas que estamos viendo con más disgusto y con perplejidad desde fuera– el respeto a las fronteras, a la integridad territorial, a los derechos humanos y a la paz en Ucrania y apartar la mirada de lo que está ocurriendo en Gaza. Obviamente, condenamos sin matices un ataque terrorista como el del 7 de octubre, pero eso no puede servir para justificar la actual situación, que es absolutamente denunciable y deleznable, con más de 35.000 personas masacradas bajo las bombas de Israel. No podemos callar ante eso.
Tenemos un mundo enormemente turbulento y complejo, eso está claro. Vivimos un periodo con muchos conflictos, probablemente más que en las últimas décadas, y eso es espeluznante. Pero esto no nos puede impedir ver la realidad: los grandes desafíos, como el del clima, siguen existiendo en paralelo a los conflictos bélicos tradicionales. No me parece incompatible luchar contra la barbarie, exigir más diplomacia, más inversión en desarrollo, más defensa de los derechos humanos y luchar contra el cambio climático.
¿Hay retardistas dentro del PSOE?
Uy, eso no lo sé. Yo me imagino que, como es un partido plural, pues habrá de todo. Lo que sí sé es que nunca ha habido un avance tan importante y tan transversal en materia de acción climática. Eso ha ido ganando peso. Pensemos que el Partido Socialista hoy se define como feminista y verde. La apuesta ha sido muy clara y la ha refrendado todo el mundo. A partir de ahí, podrá haber contextos locales o conflictos concretos en los que sea más difícil hablar con una voz común. Eso es posible.
Lo decía porque Salvador Illa, en la campaña de las elecciones catalanas, pedía ampliar el Aeropuerto de Barcelona y determinadas carreteras.
El tráfico aéreo ha ido creciendo y creo que es muy importante pensar en cómo tenemos que transformar los patrones de movilidad. Ese es el debate que hoy existe en Cataluña. A partir de ahí hay que ver exactamente, sobre la base de un proyecto concreto, qué cifras se presentan, qué significa y cómo se resuelve. Hay que verlo en detalle, no en una conversación en abstracto. Y, sobre todo, hay que ver cómo se posiciona la sociedad catalana.
¿Se cree el compromiso verde de empresas como Iberdrola, Repsol y compañía?
Como sabrá, un número muy importante de empresas alemanas que cotizan en el índice DAX han salido a advertir, de cara a las elecciones europeas, que había que tener mucho cuidado con el auge del populismo negacionista y de ultraderecha. Yo estoy convencida de que eso está más que justificado, y que en nuestro país lo estaría aún más. Desde el punto de vista de la actividad empresarial, tener estabilidad es importante y, obviamente, lo que vemos en algunos grupos y programas políticos no es particularmente estable. A la hora de la verdad, las oportunidades vinculadas a la agenda verde nos hacen pensar que es ahí donde va a estar la innovación, la reducción de costes y el empleo de calidad. Y esto es irrefutable: ocurra lo que ocurra, el sistema climático no entiende de elecciones ni de familias políticas. Por tanto, todos tendremos que acabar pasando por un modelo de producción y consumo mucho más eficiente, respetuoso y descarbonizado. Todos, también las energéticas, y esto lo entienden perfectamente a pesar de estar mucho más expuestas a los riesgos de la involución. En otras palabras, merece la pena defender la agenda verde como una agenda puramente económica. No se trata de pensar cómo hundir una empresa. Al contrario, hay que entender que si no hay una transformación importante, esa empresa se hundiría. Lo inteligente, para las empresas más impregnadas de CO2 equivalente, es pensar cómo se sale de ahí, no de qué forma poner puertas al campo. Y aquí hay ejemplos para todos los gustos: algunas han planteado honestamente cómo avanzar y otras buscan ganar el máximo de tiempo posible.
En su pregunta, además, hay una vertiente muy importante: la de la credibilidad de los mensajes. Es vital que lo que se dice sea perfectamente verificable y no una manipulación para parecer atractivo. Eso ha ocurrido en en el sector alimentario, en el sector de la responsabilidad social, en el sector de las políticas verdes… Hoy hay una demanda de transparencia, y cuando se pierde la confianza es muy difícil recuperarla. Si hace unos años parecía que brotaban praderas verdes cuando se producía electricidad, ahora parecen apostar por el camino más largo, más caro y más complicado: el de la tecnología. Precisamente ahora, que es tan complicado hablar ya de «neutralidad tecnológica»… Estamos en el corazón de una batalla que se va resolver por la mayor exigencia de solvencia y de credibilidad en los mensajes que se otorgan a los consumidores, que son los destinatarios finales.